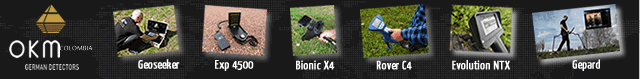

La familia Bélier, una comedia-drama del director Eric Lartigau, sobre las vivencias de puertas para adentro de las personas sin audición, puso sobre la mesa un tema muy poco conocido.
Hasta el fin de semana pasado, 344.048 personas la habían visto, en cuatro semanas de exhibición. Y entre esos asistentes hay familias Bélier a la colombiana, para las que la cinta es una muestra bastante cercana a su realidad en cuanto a relaciones se refiere. Tres de esas familias, los Gordillo, los Ulloa y los Ospina nos contaron su historia. En Colombia, según cifras del Censo del 2005, hay 455.718 personas con discapacidad auditiva, es decir, 1,02 por ciento de la población. La norma de incluir en la televisión intérpretes y ‘closed caption’ no se cumple a cabalidad.
Según Henry Mejía Royet, director general de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, la población discapacitada tiene poco acceso a la educación en general. Muchos se forman como técnicos o en oficios.
Igualmente, su condición socioeconómica tampoco es la mejor. Según el censo citado, en el estrato uno está el 43,8 por ciento; en el dos, el 35,8 por ciento; en el tres, el 14,9 por ciento. Mientras los estratos cuatro, cinco y seis, sumados, no llegan ni al 2 por ciento.
‘La cinta es la realidad’
Carolina, una mujer muy elegante, y Felipe, los dos hijos de los Ulloa, son oyentes. Estudian Economía e Ingeniería Industrial, respectivamente.
La mamá, María Eugenia Suárez, profesora del colegio Manuela Beltrán, perdió la audición a los 18 años, por una fiebre muy alta.
El papá, Jorge Ulloa, de Málaga (Santander), nació sordo y él y su familia desarrollaron un lenguaje especial, pues no conocían el de señas.
“Por ejemplo, que para referirse a la abuela hacían la forma de una moña, pues ella se peinaba de esa manera –interpreta Felipe de lo que dice su papá–. Para hablar del abuelo hacían una seña en la cara, pues tenía una cicatriz. Cuando alguien se moría, estiraban el brazo, para decir ‘estirar la pata’ ”.
Jorge trabaja para una compañía telefónica en el área de facturación. Ël y su familia, como dice Carolina, hacen parte de una minoría en el mundo de los no oyentes, pues su situación económica es muy buena.
Viven en un apartamento, en conjunto cerrado. “Pero es que la han guerreado mucho”, dice Felipe.
La conversación fluye gracias a que parecen tener un acuerdo tácito: mientras uno responde las preguntas que les hago, le da al otro un toque suave en la pierna para que les traduzca a sus papás.
Jorge cuenta cómo ha luchado por tener buenos trabajos y su hijo lo sigue.
“Hizo cursos de computación y cuando se enteró de que había una vacante en Colseguros, donde había tenido algunos empleos temporales, pidió hacer los exámenes, pero de las 100 palabras que tenía la prueba, él no conocía algunas.
Entonces, alguien que estaba en el salón le pasó un diccionario. Se ganó el puesto. Allí estuvo 18 años. Todo ha sido sudado”, dice con señas y Felipe traduce.
Luego de unos segundos, el joven, sorprendido, comenta: “Yo no sabía nada de esta historia”.
Con su mamá es diferente, debido a que ella tuvo audición y la perdió. Por eso, es capaz de leer los labios.
María Eugenia cuenta, con una voz muy suave, que es difícil a veces reunirse con el resto de la familia, pues es complicado seguir las conversaciones. Pero con sus hijos habla.
“Colombia tiene problemas de inclusión. La valentía de mis papás y de sus familias nos tiene en una buena posición, pero eso no es nada común”, afirma Felipe.
Ellos, además, están más relacionados con la tecnología que otras familias.
Para María Eugenia incluso hay posibilidades de tener una aplicación para cuando se va al médico, tener una traducción exacta de lo que este le dice al paciente.
Pero no siempre es posible, porque si hay un cambio de doctor es complicado el manejo.
Papás e hijos se fueron juntos a ver la película La familia Bélier y aseguran que es un buen retrato de lo que es su realidad.
Algo que la mayoría de la gente no conoce. “Pero en nuestro país hay muchas falencias todavía. Para ellos, la vida sigue siendo muy difícil”, concluye Carolina.
El tirmpo
